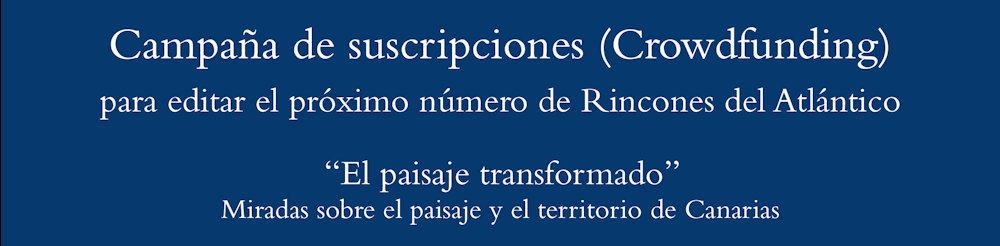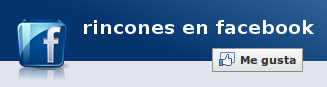Tigalate Hondo (o Barranco Hondo) y La Costa
Agust√≠n Rodr√≠guez Fari√Īa
Fotos: Autor - Rincones
Es muy probable que en unos a√Īos, pr√°cticamente pasen al olvido el modo de vida, sistema, costumbres, organizaci√≥n y, en definitiva, la forma de subsistencia de una mayor√≠a del pueblo palmero, diseminado en cientos de peque√Īos caser√≠os agr√≠colas y ganaderos, tratando de autoabastecerse durante siglos. Investigando, hace unos veinte a√Īos, con bastante respeto y fidelidad a esa existencia, de la que por los a√Īos cuarenta tuve experiencias cercanas relativas, he procurado entrevistarme con varios vecinos, ya mayores, que hasta la edad de treinta o cuarenta a√Īos vivieron en la zona que voy a describir, al igual que lo hicieron sus padres y antepasados. Me han contado sus recuerdos y lo que relataban sus abuelos, y he notado una gran coincidencia en sus narraciones.
Para concretarlo en un ejemplo, en este trabajo he intentado averiguar lo más posible en los caseríos de Tigalate Hondo y La Costa, por las siguientes circunstancias:

Pr√°cticamente hubo una ruptura brusca, dej√°ndolos abandonados, por lo que los recuerdos de sus habitantes se sostienen lo m√°s puro posible. Hasta la d√©cada de 1950 estaban apenas sin variaci√≥n con respecto a la tradici√≥n de siglos, y a finales de esa d√©cada ya no quedaba nadie. Otros caser√≠os de vida similar han evolucionado a partir de entonces en su mismo territorio, a√Īadiendo nuevas construcciones, infraestructuras, carreteras, sistemas de riego, costumbres y formas de vida con cierta rapidez, y por tanto relegando la vieja cultura, con lo que la distinci√≥n entre pasado y presente se difumina m√°s.
Considero que se trata de uno de los lugares m√°s representativos de la escasez de medios: ni agua de fuentes (s√≥lo la de la lluvia), ni montes cercanos, ni buenas comunicaciones, ni facilidades de la naturaleza, salvo su tierra f√©rtil (como f√©rtil es toda tierra que se cuide en esta isla). Era una zona pobre, aunque sus habitantes no eran los m√°s. Los campesinos sin tierras no pose√≠an m√°s que su trabajo; pero aqu√≠ a√Īad√≠an al trabajo la propiedad; es cierto que poco rentable, con muy pocos medios y grandes dificultades, pero al fin y al cabo una propiedad (en algunos casos arrendada) que pod√≠a dar lugar a la autosuficiencia, aunque fuese en lo m√°s b√°sico.
Localización
El √°mbito del estudio son dos enclaves que oscilan entre los doscientos y los quinientos metros de cota sobre el nivel del mar, enmarcados al norte por el Barranco Roto, al sur por el cerro de Los B√ļcaros ‚Äďpor donde hab√≠a bajado un ramal de la erupci√≥n del volc√°n Mart√≠n de 16461‚Äď, y al este por el barranco de El Salto, acantilados y el mar. A su orilla se baja por el camino que, siguiendo por Los Morales, al sur de El Salto, pasa cerca de la lava citada para llegar a El Por√≠s por la cuesta de la Punta del Viento. All√≠ queda, m√°s al sur, la playa de El Por√≠s, y por el norte, despu√©s del brazo de lava citado, los huertos arenosos para la siembra de boniatos (en la Punta de Tigalate), un pozo de agua salobre y, en los basaltos, otros de agua salada para el curtimiento de los chochos.

En tal lugar se encuentra la entrada a El Salto, fisura geológica calderiforme a lo que contribuyeron no poco, los movimientos sísmicos del citado volcán (Volcán Nuevo, como se le conocía allí para diferenciarlo de otras formaciones basálticas abundantes en la zona); presenta unos 350 m de largo por 150 de ancho y cota de unos 200 m en Los Morales o El Salto. A continuación se encuentra el callao de El Jurado, y después, cerca de la desembocadura del Barranco Roto, la bahía de La Galera, sobre la que estaba la fuente de agua dulce a la que luego me referiré.
Los dos caser√≠os, uno llamado Tigalate Hondo o Barranco Hondo, de una veintena de casas, y el otro La Costa o Monte Luna Bajo, con pocas m√°s, est√°n separados por el ramal de lava antes citado, centrados en unos 8 √≥ 9 km2 en un radio de acci√≥n de unos 20 km2, parte para pastoreo y parte de huertos. Algunos cerca de las casas y otros hacia los laterales y la costa. Tratando de calcular, seg√ļn fotograf√≠a a√©rea de la √©poca, superaban los ochocientos huertos sin tener en cuenta tama√Īo: pr√°cticamente todo terreno con posibilidades de alg√ļn cultivo. M√°s al sur de La Costa el terreno es m√°s inh√≥spito e inclinado y s√≥lo serv√≠a para apacentar cabras.
Una de las primeras cosas que llaman la atención es que, a pesar de que ambos caseríos no estaban a más de media hora uno de otro, sus relaciones eran casi tan distantes como con Tigalate (Alto) o Montes de Luna. La territorialidad de cada vecino se basaba en su propio caserío y se salía de él sólo por pura necesidad. No es que existiera rivalidad o enemistad de unos con otros, sino que su entorno inmediato resultaba suficiente y cumplía con todas sus necesidades comunitarias y de circulación.
Los sistemas y medios de vida de ambos caseríos eran idénticos, por lo que al referirme en lo que sigue a cualquier descripción, se puede considerar válida tanto para uno como para el otro.

Por otro lado, si a pesar de las relaciones que ten√≠an con su periferia inmediata ‚Äďesto es, con los barrios mayores de su entorno, que estaban mejor comunicados con la capital‚Äď no se notaban influencias en costumbres ni variaciones apenas en lo tradicional. En lo t√©cnico y en lo cultural, se pone de manifiesto que tales periferias, y a su vez las exteriores a √©stas, ten√≠an un medio de vida, costumbres y sistema social muy similar. Pr√°cticamente, salvo en ‚Äúla Ciudad‚ÄĚ (Santa Cruz de la Palma) y en las zonas que pudieran contar con agua abundante y, por tanto, con riqueza de monocultivo, el sistema descrito se correspond√≠a con el de toda la isla, salvo las variantes peque√Īas de adaptaci√≥n al medio geof√≠sico donde estuviese cada enclave. Si uno trata de entablar conversaci√≥n con cualquier vecino de cualquier entorno insular, y logra que comience a narrar toda su existencia en sus respectivos barrios o caser√≠os, se ver√° que apenas hay variaciones. Por ejemplo, en Garaf√≠a hablar√°n m√°s del corte y acarreo del monte a las costas para embarcar en los pro√≠ses y menos de la falta de agua, pero en esencia el sistema de vida era muy semejante.
Condiciones ambientales y recursos naturales
Esta parte de La Palma corresponde a la zona de Cumbre Vieja (originada hace unos 165.000 a√Īos, seg√ļn los ge√≥logos), cuyos materiales son los m√°s recientes de la isla. Los terrenos que nos ocupan est√°n datados entre 20.000 y 35.000 a√Īos. Por su posici√≥n, son los materiales vertidos por el volc√°n Cabrito los que m√°s han intervenido en la conformaci√≥n de sus suelos. Desde el pie del cr√°ter de este volc√°n se observan varias zonas con materiales que descienden hacia el Barranco Hondo dejando al descubierto hileras de fonolita. Se trata de erupciones recientes (unos 30.000 a√Īos), anteriores al citado Cabrito. M√°s cerca, a unos 500 m por encima de La Cruz, hay otra formaci√≥n similar con incrustaciones de magnetita. Con car√°cter m√°s reciente, aparecen las lavas bas√°lticas del indicado volc√°n Mart√≠n. Abundan en la parte baja de los barrancos los llamados ‚Äúb√ļcaros‚ÄĚ, o sea, cuevas dejadas por las lavas (tubos volc√°nicos); los informantes recuerdan la existencia de algunos bastante profundos.
El clima era en general bueno; un poco severo en verano ‚Äďalrededor de los 30¬ļC de d√≠a y 20¬ļC de noche como media‚Äď y benigno el resto del a√Īo ‚Äďentre los 20¬ļC y los 15¬ļC respectivamente‚Äď. Lo que m√°s se tem√≠a eran las sequ√≠as, los temporales de invierno ‚Äúdel sur‚ÄĚ ‚Äďque pod√≠an arrasar las siembras y desflorar los frutales‚Äď y las lluvias ‚Äďmuy exageradas y continuas, que podr√≠an pudrir lo sembrado, generalmente papas o grano‚Äď.

La zona no cuenta con fuentes naturales y el agua que se pod√≠a utilizar era la recogida por los aljibes que las viviendas ten√≠an como anexo m√°s importante para la supervivencia. Cada dep√≥sito pod√≠a atesorar una media de 27 m3, o sea, unos 27.000 litros de agua para seis meses y para las necesidades b√°sicas de las ocho o diez personas que viv√≠an en cada casa (beber, cocinar, ba√Īarse espor√°dicamente, lavar la ropa, etc.) y para abrevar el ganado. Lluvias ca√≠das desde octubre hasta abril, que se recog√≠an desde los tejados y tendales de barro y cal, que hac√≠an de patio a tal objeto. Pocos a√Īos se llenaban por completo. ¬°Cu√°nto sacrificio significaba este ahorro y cu√°nta alegr√≠a traer√≠an los primeros chubascos! Los a√Īos de sequ√≠a, en que poca se pod√≠a acopiar, la ropa se iba a lavar cerca del mar, en una cueva empozada llamada La Goleta, en la bah√≠a de tal nombre, a unos cien metros de cota sobre el nivel del mar, en el acantilado de El Time (unos 150 m de cota), por el que se bajaba a trav√©s de un sendero dif√≠cil. Su agua era dulce y hab√≠a unas peque√Īas piletas destinadas a tal fin; ya de camino se tra√≠a una c√°ntara en la cabeza para beber y preparar la comida.
Comunicaciones
Salvo excepciones muy especiales, el √°mbito de movimiento de las personas de estos caser√≠os se limitaba al entorno citado. Las noticias ‚Äúde fuera‚ÄĚ, que llegaban tarde y alteradas, no despertaban gran inter√©s, salvo las referidas a parientes, muerte o boda de conocidos, la fiesta de ‚Äúel pueblo‚ÄĚ (la capital municipal), algunos precios que les afectaban, el √ļltimo esc√°ndalo de la comarca, y poco m√°s.

Los caminos de herradura eran las principales v√≠as de comunicaci√≥n, y estaban empedrados r√ļsticamente con grandes piedras y sin preocuparse demasiado por su total nivelaci√≥n. Algunos, por su importancia, eran llamados reales. Hoy se encuentran parcialmente en mal estado debido la ca√≠da de algunas paredes, a la invasi√≥n de matorrales, etc., lo cual produce verdadera pena, por el riesgo de que se pierdan de forma definitiva (otros han sido ya ‚Äúprivatizados‚ÄĚ por huertos anexos que ampliaron su l√≠mite). Se trata de hitos de nuestra historia, tanto lejana como pr√≥xima, con independencia de que transitarlos resulta una gozada.
La principal senda era un camino real que, subiendo al norte de Barranco Hondo por La Cruz, se divid√≠a en dos ramales. El que iba en direcci√≥n noreste llegaba a Tigalate, caser√≠o principal de este sector del t√©rmino municipal de Villa de Mazo, donde enlazaba con el camino general norte-sur, que un√≠a, a una cota aproximada de 650 m, los dem√°s pueblos de la isla, desde Fuencaliente a Santa Cruz de La Palma2. Otro ramal sub√≠a en direcci√≥n oeste hacia Montes de Luna, que a cota de unos 700 m est√° m√°s al sur que Tigalate. Ambos ramales prosegu√≠an hacia la cumbre, el primero para subir al volc√°n Mart√≠n por su lado norte y partes bajas del volc√°n Cabrito; y el segundo, pasando por el barrio de Flores, muy destacado por su vi√Īa (entonces con m√°s de cien bodegas seg√ļn los vecinos, hoy derruidas en su mayor parte), para seguir hacia el sur de tal volc√°n.

Desde El Salto (Los Morales), direcci√≥n suroeste, sobre la derivaci√≥n del volc√°n, sub√≠a otro camino por La Costa para ir a unirse al citado de Montes de Luna. Desde el caser√≠o de Barranco Hondo, cota de unos 450 m, otro m√°s iba en direcci√≥n norte hacia Tiguerorte, barrio similar entonces, para seguir al pueblo de Mazo, pasando m√°s arriba de la monta√Īa del Azufre y por el cr√°ter de La Caldereta.
Desde los caser√≠os de La Costa part√≠a un sendero hacia el sur (a cota de unos 250 m), generalmente para llevar las cabras a pastar a espacios conocidos por La Mancha, que hab√≠an quedado entre los distintos brazos del volc√°n Mart√≠n, donde tambi√©n hay una cruz se√Īalada, cuyas coladas ocupan unos 4 km de largo. M√°s abajo de Los Morales, a unos 150 m de cota, sal√≠a otro sendero hacia el lugar llamado El Hierro, similar al anterior. Tambi√©n desde Los Morales iba al norte la vereda que llevaba al acantilado de El Time3, por donde se bajaba a la citada fuente de La Galera.
Tales caminos eran generalmente sostenidos por el pueblo mediante aportaciones personales en forma de trabajo. Seguramente fueron construidos sobre los antiguos senderos de los aborígenes que tenían su hábitat en estos lugares. Los trabajos, dirigidos probablemente por los conquistadores a los que se les adjudicaron estos terrenos, se hicieron en su mayor parte valiéndose de los esclavos auaritas aprisionados durante la conquista4.
Generalmente, bien por acuerdo de la comunidad, o a iniciativa del ayuntamiento ‚Äďque tra√≠a la comida y el vino‚Äď hab√≠a prestaciones para arreglar alg√ļn camino ya muy estropeado, turn√°ndose en grupos.

Adem√°s de los caminos, en La Palma hubo muchos pro√≠ses o peque√Īos puertos casi naturales de embarque para fal√ļas y otras naves menores, que en los primeros siglos tras la colonizaci√≥n europea facilitaban el trasporte de mercanc√≠as en la isla. Parece que el pro√≠s que hubo en esta zona, hoy conocida como El Por√≠s, era el m√°s adecuado para tal fin. Si se repara en la presencia de los acantilados situados m√°s al norte y en la disposici√≥n de la red de antiguos caminos en esta zona, √©ste parece un lugar apto para abastecer a estas comarcas. En el libro Arquitectura dom√©stica canaria, de Fernando Gabriel Mart√≠n Rodr√≠guez, se lee: ‚ÄúEn La Palma se extra√≠a piedra de Belmaco, como ocurre en 1780 al emplearse en la casa Massieu, transport√°ndose por mar a la capital‚ÄĚ5. Posiblemente la antig√ľedad de la instalaci√≥n se remonta a los a√Īos inmediatamente posteriores a la conquista, ya que la Cuesta del Viento, que baja directamente al lugar, es una verdadera calzada debidamente empedrada, cuyas condiciones hacen pensar en una utilizaci√≥n importante y frecuente. Al igual que ocurri√≥ con el primitivo pro√≠s, la continuaci√≥n de esa calzada qued√≥ cubierta por el brazo septentrional del volc√°n Mart√≠n (siendo por tanto anterior a 1646), y fue sustituida por otro camino posterior de menos categor√≠a, que sobrevive hasta hoy, aunque estropeado en varios lugares, sobre todo en un punto donde lo cort√≥ una pista rodada; ese tramo del camino discurre en parte sobre dicha lava, y el resto, la mayor√≠a, esquiv√°ndola por los lados.
Población
La presencia humana prehispánica en la zona parece ser muy temprana, como muestra la existencia, cerca del caserío, de una cueva con petroglifos (el temporal de 1957 se llevó parte de la pared, que quedó como una roca grande, más abajo, que conserva alguno de ellos). Cerca de la orilla del mar, en la vertiente del Lomo del Viento (en la bajada hacia El Porís), se recuerda la presencia de restos de huesos y vasijas en otras cuevas. Antiguamente era frecuente encontrar fragmentos de cerámica entre el pedregal.
En la historia reciente da la impresi√≥n de que el n√ļmero de habitantes era autorregulado inconscientemente, manteni√©ndose en el tiempo con un volumen m√°s o menos similar: unas trescientas personas entre ambos lugares. Es probable que las disponibilidades de autoabastecimiento en que estaba basada, no permitiesen una mayor poblaci√≥n. Posiblemente, la salida de j√≥venes que se casaban con otros de su periferia y la de algunos que se iban a trabajar a otras comarcas y por all√≠ se quedaban, como en la √©poca de euforia de los monocultivos, compensaba las entradas que se originaban principalmente por nacimientos o por matrimonio con f√©minas de fuera que se instalaban aqu√≠. Predominaba casi totalmente la propiedad privada, trasmitida por herencia o compra-venta de los que se marchaban o ven√≠an.

Las casas
La arquitectura de la zona se adaptaba a la tradici√≥n de la casa de campo palmera sencilla6. Las flores son pocas debido a la escasez de agua: alg√ļn geranio y alhel√≠. Las viviendas suelen estar agrupadas en dos o tres, casi juntas, lo que se originaba dentro de una misma familia, cuyos hijos fabricaron aprovechando el solar contiguo donado por el padre. El grupo m√°s numeroso, en radio de unos cuatrocientos metros, est√° en Barranco Hondo7, con unas veinte casas cerca de La Cruz, de donde parten varios de los caminos citados. La Cruz se encuentra en un abrigo en arco tipo peque√Īa capilla-nicho, y era algo as√≠ como la plaza central de una ciudad. La distancia entre las casas rondaba los diez o doce minutos a pie las m√°s cercanas, salvo las del grupo unido.

En algunas hay ciertos intentos de elegancia, con pinturas sobre puertas, basadas en tri√°ngulos, y est√°n encaladas. Otras s√≥lo son de piedra, pero blanqueadas por dentro. En alguna cuya puerta ha quedado entreabierta y permite el paso a la habitaci√≥n, no queda nada salvo un ba√ļl antiguo de tea y otro de cedro, con alg√ļn grano de trigo en el fondo, posiblemente desde hace unos cincuenta a√Īos. En algunos corrales cercanos se encuentran a√ļn los pesebres de tronco ahuecado.
Las casas de La Costa son unas diez o doce y aparece una de dos plantas, √ļnica que he visto en toda la zona, y que, para mi asombro, se encuentra muy bien cuidada. La zona habitada estaba entre los 450 y los 600 m de altitud (la media, sobre los 500 m). En una de ellas, situada cerca de la vera del barranco, vemos una hermosa palmera y un pino de treinta o m√°s metros de alto al lado del patio, tipo porche o terraza corta. El piso lo tiene de buena madera, si bien se han llevado algunos tablones. Cerca se encuentran derruidas varias habitaciones; generalmente el aljibe casi siempre aparece limitando el patio, y en algunos casos, algo alejado buscando una mayor captaci√≥n de agua. Las casas, la mayor√≠a de piedra vista, est√°n mimetizadas con el entorno debido a su color, colocadas en lugares abrigados, por lo que desde lejos no es f√°cil distinguirlas.
Actividad agrícola y ganadera
La principal riqueza de los caser√≠os era su ganader√≠a caprina, que pastaba en esta zona8. La leche, aparte del consumo casero, se convert√≠a en queso que sub√≠an a vender a Tigalate o Montes de Luna. Era una de sus pocas fuentes de ingresos monetarios. El reba√Īo, con una media de diez o doce cabras (ni los pastos, ni el agua ni los medios humanos familiares para su cuidado permit√≠an m√°s), estaba casi siempre a cargo de las mujeres y los ni√Īos. La vigilancia, al llevar los animales a pastar a las huertas con rastrojos y terrenos de pastos, era importante, pues la propiedad privada era muy respetada y las cabras no sab√≠an de l√≠mites. Ellas llevaban adem√°s el coj√≠n para bordar los bonitos manteles que tanta fama dieron a la isla. Esto ayudaba tambi√©n a conseguir algo de dinero en efectivo. Como resto de ganader√≠a sol√≠an tener la vaca (leche, queso, mantequilla, un becerro al a√Īo para vender), y algunas familias, los bueyes, que mutuamente se prestaban para arar la tierra, a ser posible antes de las primeras lluvias. El cerdo resultaba, asimismo, indispensable. Por tanto, pudiera haber habido, en t√©rminos aproximados, de trescientas cincuenta a cuatrocientas cabras, unas sesenta o setenta cabezas de ganado vacuno, cincuenta de cerda y otro tanto caballar.
La mayor√≠a de las familias pose√≠an colmenas de abejas, con cuya miel, generalmente para usos medicinales (como el tratamiento de catarros), se permit√≠an tambi√©n alg√ļn peque√Īo lujo.
Apenas unos pocos productos m√°s (sobra del diario sustento) eran vendibles. El centeno se sembraba all√° por febrero, para llegado junio proceder a su siega. No se trillaba en las eras, como el trigo o la cebada, sino que era desgranado a base de majar la espiga debidamente. El tallo, llamado colmo, se vend√≠a (o cambiaba) principalmente para amarrar la vi√Īa (se machacaba y, una vez en remojo, quedaba apto para tal funci√≥n de cord√≥n o hilo). El otro producto de venta o intercambio lo constitu√≠an los higos pasados: se recog√≠an en agosto-septiembre para tenerlos sec√°ndose al sol en los tendales de piedras volc√°nicas hasta que se pasaban, vigilando que no lloviznase, en cuyo caso hab√≠a que recogerlos r√°pidamente para evitar que se pudrieran. Algunos de los m√°s duros (higos negros, o tard√≠os y afectados por las lloviznas) se secaban r√°pidamente en un horno, aunque su calidad no era tan buena como la de los pasados al sol. Hay que a√Īadir adem√°s, como productos vendibles, los huevos de numerosas gallinas que ten√≠an sueltas por los alrededores. En las √©pocas en que nac√≠an los polluelos, previa incubaci√≥n, se necesitaba una vigilancia especial (generalmente encargada a un ni√Īo) para que las aguilillas, cern√≠calos y cuervos, que entonces abundaban y merodeaban el lugar, no se los llevasen. Tal comercializaci√≥n se llevaba a cabo, bien porque los compradores viniesen con tal objeto o porque sub√≠an los productos a los barrios superiores antes citados, cargados unas veces al hombro y otras a lomos de mula (se sol√≠a disponer de una por familia).

Con la mataz√≥n del cerdo, en octubre o noviembre, comenzaba un nuevo ciclo en la vida comunal, su fase m√°s corta, de unos dos meses. Cada vecino ten√≠a por lo menos un cerdo al que ya por agosto o septiembre buscaban sustituto. Procuraban endulzar sus √ļltimos meses de vida con comida abundante, como eran los tunos, higos pasados no presentables para su venta, algo de millo, etc. El resto del a√Īo se hab√≠a alimentado con los desperdicios de las comidas de la casa, el suero sobrante al hacer el queso, algunas frutas en peor estado, etc.
Era un cap√≠tulo muy importante de la dieta humana, pr√°cticamente su √ļnica aportaci√≥n carn√≠vora, de la que no se desperdiciaba nada. Su volumen m√°s apreciado era el tocino (por eso se procuraba su mayor engorde), que, junto con las costillas y otros huesos con carne, se salaba y conservaba durante el resto del a√Īo en barricas de madera, para formar parte del potaje; lo mismo se hac√≠a con las orejas, las pezu√Īas o la cabeza. Con su sangre e intestinos, m√°s una masa preparada de harina9, almendras, pasas, etc., se hac√≠an las morcillas; de las ba√Īas derretidas sal√≠a la manteca, que en muchas funciones sustitu√≠a al aceite (pues al tener que comprarse escaseaba en las cocinas). S√≥lo el d√≠a de la mataz√≥n, considerado fiesta casera y con invitaci√≥n de vecinos que ven√≠an a ayudar, se permit√≠a comer algo de su carne en puro bistec y hacer algunos chicharrones con el gofio revuelto en el resultante del pellejo que ten√≠a hilas de carne y grasas, una vez bien derretido todo eso en recipientes de bronce o barro cocido. El h√≠gado y el coraz√≥n se guisaban y compon√≠an con mojo picante y duraban varios d√≠as.
Un día mataba un vecino, al día siguiente otro... y así en tal período había cierto jolgorio y escape de la dieta diaria. Pero también en octubre había que arar para que las lluvias encontrasen las tierras mullidas; cavar los frutales; repasar los tejados y revisar los recogederos de agua y el aljibe. En noviembre o diciembre comenzaban las cabras a parir y las lluvias hacían acto de presencia. Posiblemente eran estos dos meses los más parados. Ya después se iniciaba el ciclo que en la práctica puede ser considerado casi primavera, aunque se estuviese en diciembre o enero: las siembras, su vigilancia y limpieza de malas hierbas, la poda de los frutales y un largo etcétera, hasta la siguiente fase, considerada de recolección, que duraba desde abril o mayo hasta octubre, en la que había que controlar el gasto y las reservas del agua.
Adem√°s de la cebada y el centeno se sembraba trigo, pr√°cticamente para el consumo familiar, como componente del gofio. El trigo y la cebada se trillaban, ya avanzado el verano, en las eras que ten√≠an en los contornos. La paja serv√≠a tanto para alimento del ganado como para rellenar los colchones, que se colocaban en los ‚Äúcatres de viento‚ÄĚ10.
M√°s cultivos, base de la alimentaci√≥n diaria, eran las papas y los boniatos. De las papas se recog√≠an dos cosechas: una aprovechando las primeras lluvias, en septiembre-octubre, para recolectar en diciembre-enero, y otra que se sembraba en enero o febrero para recoger en abril o mayo. Entre las papas se cultivaban las jud√≠as y el millo en el momento de chapearlas11. De los boniatos se recog√≠a una sola cosecha. Las papas ‚Äúpara semilla‚ÄĚ, o sea, los tub√©rculos m√°s afines (tipo medio, sanos, con varios ‚Äúojos‚ÄĚ), se dejaban para intercambiar con las cosechadas en la zonas altas12 o se compraba semilla ‚Äúvenida de afuera‚ÄĚ. El boniato se sembraba enterrando trozos de ramas verdes; tardaban ocho o nueve meses en ser recolectados. As√≠ como las papas se daban bien en tierra normal de los huertos, el boniato se produc√≠a mejor en terrenos arenosos tales como los m√°s bajos cerca de la orilla del mar, caso de la desembocadura de El Salto (Barranco Hondo), limitando con los basaltos del Mart√≠n. Generalmente se sembraban hacia enero y se recog√≠an en octubre, mes de la mataz√≥n de los cerdos.

Haciendo un c√°lculo aproximado, seg√ļn el consumo que hac√≠an de gofio y papas, si todo era producido en sus huertos, tendr√≠amos al a√Īo una necesidad de unos 50.000 kg de trigo, 10.000 de cebada (depende de lo que se echase a las mulas), y otros 15.000 de ma√≠z. Entre papas y boniatos, unos 60.000 kg. Desde luego, si uno mira desde lo alto la cantidad de huertos que exist√≠an, lo que resulta muy interesante de observar en las fotograf√≠as a√©reas tomadas en los a√Īos cincuenta, en que todo parecen huertas, se explica su necesidad para conseguir tal producci√≥n. Hoy est√°n abandonadas y cubiertas por cerrillos y gram√≠neas similares y matorrales ya citados, como la retama.
Otro capítulo importante eran los chochos (altramuces)13, alimento bastante energético, utilizado tanto en la confección del gofio como en la alimentación del ganado (mular, porcino y vacuno). Las habas, también cosechadas en invierno, tenían similar fin, aunque en menor cantidad.

En la producci√≥n hort√≠cola destacaban las coles, desde las primeras lluvias hasta bien avanzado el verano. Supon√≠an el elemento necesario para la comida m√°s fuerte del d√≠a, la cena, con el consabido puchero o potaje acompa√Īado de gofio escaldado. Las hojas m√°s duras tambi√©n serv√≠an para alimento de los animales. El mismo destino ten√≠an las calabazas y bubangos, cuyos frutos ya en invierno y hasta abril, se conservaban, una vez curados al sol. Igualmente, en invierno y primavera se cosechaban cebollas y ajos, que en ristras, una vez curados, duraban casi todo el a√Īo, colgando de las paredes de la cocina.
Ya al lado de la casa, cerca de la pileta donde se lavaba (sin enjabonar, para luego poder reutilizar el agua), se manten√≠an durante todo el a√Īo las yerbas √ļtiles: hortelana o hierbabuena, toronjil, perejil, manzanilla, cilantro y, sobre todo, las pimientas, tan necesarias para el indispensable mojo verde o el colorado, con la pimienta ya seca. Tambi√©n alg√ļn naranjero, de fruto peque√Īo pero jugoso y dulce, hoy en estado de abandono.
Entre los √°rboles frutales destacamos en primer lugar las higueras14. Su gran importancia, tanto para la alimentaci√≥n de la familia como para la venta, hac√≠a que se las mimase en lo posible, cavando sus tierras en oto√Īo para quitarles la maleza y para que las aguas de las lluvias calasen mejor hasta sus ra√≠ces.
As√≠mismo se recolectaban, aunque poco, peras, manzanas y duraznos. Destacaba el almendro15 como otro alimento adecuado, ‚Äúde lujo‚ÄĚ y para utilizar en preparados especiales, como en las morcillas. Abundaban los morales, generalmente con pocas moras, pero cuyas hojas eran un buen forraje para el ganado. Representaban otra ayuda las tuneras: durante el verano y parte del oto√Īo los tunos constitu√≠an un fruto apetitoso que, luego, pasado al sol por agosto y septiembre, ayudaba en el invierno a la alimentaci√≥n tanto de las personas como de los animales. Su funci√≥n principal en los meses de verano hasta octubre, en que ya terminaban de obtenerse, era ayudar a engordar el cerdo para la mataz√≥n.

Algunas familias dedicaban algo más de tiempo al mar e incluso tenían su barquita en la playa de El Porís. Pero generalmente no se dedicaban en exclusiva a un solo oficio, como el de cabrero o pescador. La actividad era variada en todas aquellas labores posibles que ayudasen al mayor margen de autoabastecimiento familiar.
Dieta alimenticia
La dieta era sencilla, y no tanto por su capacidad energética, que era amplia, ni por su contenido vitamínico y proteínico, también casi completo, sino por su repetición casi diaria. Comencemos por el almuerzo. Como había que seguir trabajando, no convenía llenarse demasiado: papas guisadas, mojo de pimienta o cilantro, poco queso, pescado cuando se conseguía por haber ido de pesca o por un obsequio del vecino; gofio amasado en el zurrón; fruta cuando la había.

La cena era la comida principal: el puchero canario, basado en un trozo de tocino o costilla previamente desalado, calabaza, bubango, coles, papas, boniatos, manteca (no mucha, en lugar del aceite), jud√≠as, alguna pi√Īa de millo cuando la hab√≠a tierna, y poco m√°s. Con el caldo hirviendo se escaldaba el gofio16 en lebrillo de barro, revolvi√©ndolo con cuchara de palo. Se saboreaba con un trozo del tocino del puchero y mojo de pimienta. Despu√©s el plato del potaje. Cenar era otro rito que, como tal, cada noche se repet√≠a con cierto sentido de acogimiento: familia, intimidad, descanso. Estaban todos. Se recordaba al ausente, si lo hab√≠a. La larga y dura labor diaria hab√≠a terminado. Se intercambiaban las impresiones de la jornada y las noticias de la peque√Īa comunidad, o las novedades del mundo ‚Äúde afuera‚ÄĚ. Se planteaban las labores del pr√≥ximo d√≠a, en que hab√≠a que madrugar, y por tanto lo mejor entonces era irse a la cama.
El desayuno se verificaba sobre la marcha, seg√ļn a cada cual le conviniese, despu√©s del madrug√≥n para llevar las cabras, o entre un trabajo y otro, y consist√≠a generalmente en un taz√≥n de leche y gofio con algunos higos pasados. Muchas veces era sustituido por un plato del puchero del d√≠a anterior, si hubiese sobrado, debidamente recalentado y acompa√Īado de gofio. El pan era un lujo muy espor√°dico, cuando alguien que sub√≠a tra√≠a alguno, y tampoco se pod√≠a prodigar pues el efectivo siempre era escaso para cubrir lo que no se obten√≠a de la tierra, como la ropa, calzado, utensilios de labor, los manteles e hilo del bordado, algunas semillas, etc.
Organización social
Ante la avalancha de ruidos, tensiones, multitudes, presiones y depresiones nerviosas, gamberrismo e inundaci√≥n de noticieros por los cuatro costados, para muchos, tal lugar podr√≠a parecer casi un para√≠so: paz, silencio interrumpido por un balido o el canto de un gallo; paciencia en un trabajo continuado y duro pero no agobiante, donde hacer un alto para saludar al vecino que por all√≠ pasaba y charlar un rato mientras se echaba un cachimbazo o las mujeres intercambiaban sus √ļltimas noticias caseras, formaba parte del trabajo; donde las enfermedades de nervios eran inconcebibles; en que cualquiera se iba a las labores y dejaba la puerta abierta con toda tranquilidad y el respeto a lo privado y a los mayores supon√≠a algo tan normal como la noche y el d√≠a; lo que interesaba era lo inmediato, lo pr√≥ximo, si llov√≠a o el precio del centeno.

Pero el amanecer nos cog√≠a ya de pie, y lloviese o el sol ‚Äúrajase las piedras‚ÄĚ, hiciese fr√≠o o viento, hab√≠a que cuidar del ganado, de lo sembrado, de la casa... El alumbrado consist√≠a en ‚Äújachos‚ÄĚ de tea y faroles con velas de sebo. Unas alpargatas ten√≠an que durar lo indecible17. Ante una enfermedad grave, no hab√≠a apenas d√≥nde recurrir; no exist√≠an ni seguros ni seguridad social de clase alguna. El cansancio no ten√≠a nombre y el descanso era un lujo. Y las comodidades de la casa eran m√≠nimas, muchas sin servicios reales ni duchas ni posibilidad de lavarse apenas, a pesar de llegar con el polvo y el sudor por todas partes del cuerpo o lleno del pegajoso barro. No todo era cordialidad y ayuda mutua. A veces, y por minucias incomprendidas, surg√≠an ciertas rencillas entre familias que amargaban las relaciones durante alg√ļn tiempo. Casi siempre los hijos ya mayores lo olvidaban y volv√≠a la sencilla comunicaci√≥n cotidiana. Y sobre todo, los a√Īos malos de sequ√≠a o temporales, cuando los cultivos se perd√≠an y no hab√≠a apenas con qu√© subsistir ni c√≥mo conseguir nuevas semillas...
Sin embargo, por lo que se detecta en las personas mayores que all√≠ vivieron, que cuentan, hablan y comentan aquella vida, posiblemente hab√≠a m√°s felicidad que hoy. No exist√≠a el ser humano an√≥nimo, ni la masa; todos eran personas individualizadas con su nombre y casi todos con sobrenombre como identificador cotidiano. No hab√≠a tiempo para aburrirse y cualquier momento libre representaba un verdadero y agradecido regalo. Un se√Īor ya entrado en los ochenta a√Īos, pero con buena memoria, me comentaba mientras otros de la reuni√≥n asent√≠an con la cabeza:
‚ÄúMire usted, los viejos, de siempre, hemos criticado a los j√≥venes, pero no se mire mal; no se hac√≠a por molestar ni para reprochar o hacer da√Īo. Era una forma de empujarlos a superarse. Era una manera de demostrar la experiencia de los mayores para que los j√≥venes aprendieran. En el fondo todos lo sab√≠amos y por todos era admitido como natural, si acaso y a escondidas, una risita de los chicos con... ‚Äėlas cosas de pap√° o abuelo...‚Äô. Pero yo le digo que hoy, s√≠ que critico con acidez y pena al mismo tiempo. El joven ha roto con todo lo anterior; por no tropezarse con una azada, es capaz de dar la vuelta por el otro lado. La tierra les causa miedo y el trabajo es el diablo. ¬ŅPero no los ve por ah√≠, apalancados en la carretera o en el bar, sin tener qu√© hablar y, algo que echo mucho de menos, sin saber re√≠r? En nuestra juventud cualquier peque√Īo incidente era una diversi√≥n de risa alegre, rotunda, llena de vida plena. Cuando al oscurecer nos reun√≠amos sintiendo c√≥mo nos entraba el descanso del duro d√≠a, nuestras risas se o√≠an del lomo de enfrente. Hoy no saben ni re√≠rse...‚ÄĚ.
Cuando hablan de descanso como lujo, no se refieren a la inactividad paralizada a la que hoy estamos acostumbrados y, en cambio, s√≠ entraba en tal cap√≠tulo lo que entend√≠an por diversiones o fiestas. Una fiesta era el que las chicas j√≥venes, aprovechando unas horas del atardecer de unos d√≠as m√°s tranquilos, consiguieran que los se√Īores tocadores del acorde√≥n y el de la guitarra18 fuesen a la casa de una de ellas, en cuyo sal√≥n m√°s despejado se organizaba un improvisado baile, sin mirar demasiado el d√≠a de la semana, pues entre un domingo y un lunes, poca diferencia hab√≠a. Diversi√≥n era tener un rato liberado para ir a La Costa, y que mientras el padre echaba la ca√Īa tratando de coger alguna vieja o unos pejes verdes con la gueldera, las mujeres y los ni√Īos recorr√≠an todo el callao de la marea baja, mariscando, cogiendo lapas y burgados.

Tres fechas eran importantes en el a√Īo. Una era la Semana Santa, en que iban generalmente a la capital municipal de Mazo, pasando el d√≠a all√≠ (uno de los escasos contactos con el culto cat√≥lico, que pocas oportunidades ten√≠an de seguir, pero que no olvidaban). Corrientemente en las casas hab√≠a rincones que cuidaba la abuela, con cruces y cuadros de la virgen y de santos. Las cruces, en muchos lugares estrat√©gicos de los caminos, la mayor√≠a como recordatorio de una muerte accidentada que nadie sab√≠a ya cu√°ndo se hab√≠a producido, representaban a la vez cierta aprensi√≥n misteriosa y consideraci√≥n de respeto, procurando cuidarlas, y en su d√≠a (tres de mayo) llevarles de las pocas flores que se daban por all√≠. Otra era Navidades, en que sol√≠an ir a la iglesia de San Ant√≥n en Fuencaliente, que quedaba m√°s cerca y hab√≠a que regresar de noche. Y los Carnavales, en que se procuraba hacer algo especial en la comida casera, como era arroz o garbanzos con algunas sopas de gallina vieja (as√≠ lo cuentan, como un acontecimiento importante), lo que supon√≠a un verdadero extra. Ese d√≠a el vino circulaba un poco m√°s. No eran estas tierras de mucha vi√Īa, por lo que generalmente el vino hab√≠a que conseguirlo arriba, comprado o cambiado con alg√ļn pariente mediante el sistema de intercambio de regalos; por ello, generalmente, al contrario de lo que ocurr√≠a en Fuencaliente o en los barrios altos, aqu√≠ abajo escaseaba y se ‚Äúacondutaba‚ÄĚ. Incluso se iba, aunque muy espor√°dicamente, a alg√ļn baile de la parte alta. Otra fiesta especial era siempre la esperada boda.
Ya cerca de los a√Īos cincuenta, esta cuesti√≥n de ir los bailes de los barrios de arriba se acentu√≥ un poco m√°s, sobre todo teniendo en cuenta a la chica (la hija casadera), a la que com√ļnmente era la madre quien la acompa√Īaba y no la perd√≠a de vista durante todo el tiempo.
Otro acto social destacado, aunque no de alegr√≠a, era el duelo: la muerte de un vecino, que se velaba casi toda la noche, entre tacitas de caldo y una copita de licor, para luego, y aqu√≠ llegaba lo dif√≠cil, llevarlo a hombros a enterrar al cementerio de Mazo, por aquellos intrincados caminos. Y para complicar la cosa, al entierro hab√≠a que ir, como a la boda, con el traje nuevo y los zapatos, la mayor√≠a de suela que resbalaba en las lajas empedradas, acostumbradas a las alpargatas. Me contaba un se√Īor anciano que, por una serie de circunstancias de zafra urgente de ocupaci√≥n vecinal, en uno de estos entierros quedaron solos √©l y tres m√°s aptos para cargar, lo que hicieron durante todo el camino, vi√©ndose necesitados de quitarse los zapatos, por las moleduras que √©stos les causaban. El agotamiento al no tener sustitutos para alternar la carga, como hubiera sido lo normal, les obligaba a descansar a trechos, dejando el f√©retro sobre una pared, hasta llegar finalmente al cementerio.

Los caseríos no formaban una comunidad cerrada; estaba emparentada con los vecinos de los barrios mayores, bien por boda, como el marido de la chica que venía a trabajar y vivir al caserío, o a través de la nueva familia de la hija que se casaba y se iba a Tigalate o Fuencaliente. También por alguien que se marchaba y era sustituido por un pariente que le compraba o arrendaba. Pero el sistema de convivencia, adaptación, tradición, método de trabajo, etc., no cambiaba. Era cerrado en cuanto a innovación de labores o mentalidades, pero no tanto en los contactos con terceros.
Tal vez pudiera decirse que as√≠ como en lo material su aspiraci√≥n era conseguir un m√°ximo autoabastecimiento en su entorno vital, en lo social se consideraban suficientemente completos en su corto ambiente de familia y vecinos del caser√≠o. Adem√°s, como dec√≠a uno de ellos, el tiempo no daba para m√°s. Tal es el caso que, como dec√≠a al principio, la comunicaci√≥n entre los dos caser√≠os citados era distante, como dos pueblos vecinos mucho m√°s alejados. Se puede llegar a afirmar que, salvo alguna peque√Īa innovaci√≥n m√°s material que cultural, como en alg√ļn elemento de trabajo, algunos abonos y poco m√°s ‚Äďimplantados ya a finales del siglo XIX o principios del XX‚Äď, la vida que conocemos por sus √ļltimos habitantes, hasta principios de los a√Īos cincuenta, era igual a la del siglo anterior y a la de poco despu√©s de la conquista. Y no por ello se sent√≠an limitados o aprisionados. Aquello era su hogar, lo mejor que conoc√≠an.

Era curioso en la comunidad el sistema de ‚Äúprestar‚ÄĚ la mula, los bueyes, la propia persona, as√≠ como el ‚Äúregalo‚ÄĚ espont√°neo. Tal pr√©stamo significaba que cuando uno necesitara la mula de otro, se la prestaba; y cuando el otro necesitase la yunta del primero, tambi√©n se la prestaba; y cuando iban a sembrar las papas, los vecinos se prestaban a ayudarse. No hab√≠a una norma, ni regla, ni obligaci√≥n siquiera entendida como tal. Se trataba de una forma natural, espont√°nea, como el comer o atender al propio ganado, en que lo l√≥gico, lo cotidiano, eran las prestaciones mutuas, sin tener casi conciencia de su significado de devoluci√≥n, sin sentirse satisfechos por ello, sin pensar de ninguna manera en la posibilidad de negarse. En cierto modo, era una forma m√°s de afirmar la supervivencia.

Con el regalo ocurr√≠a otro tanto, pero con distintas connotaciones comunitarias. Si un vecino m√°s dado a la pesca tra√≠a m√°s peces de los que necesitaba, regalaba a otro unas viejas y unos sargos19. Cuando alguno mataba el cerdo regalaba unos bist√©s. Cuando aqu√©l tra√≠a un buen cesto de duraznos le daba a √©ste unos cuantos. Cuando las peras de alguno estaban maduras, regalaba un cesto. Era en cierto modo un intercambio no legislado, ni siquiera premeditado, que, como las prestaciones, hac√≠an compartir con quien en aquel momento no lo ten√≠a, peque√Īos excedentes cotidianos. La palabra ‚Äėregalo‚Äô no ten√≠a el concepto que le damos hoy, ni encerraba el sentido de condescendencia que muchas veces le aplica el que da al que recibe. Constitu√≠a una normalidad sin importancia, pero que para el cotidiano vivir significaba dos cosas que s√≠ eran primordiales: el sentido de cierta solidaridad y el conseguir que dentro de la penuria y de la escasez de productos variados, √©sta resultase menor. El √ļnico pr√©stamo que hab√≠a era aqu√©l de: ‚ÄúMaruca, que se me acab√≥ el azafr√°n ¬Ņpuedes prestarme un sobrito que la pr√≥xima semana me lo traen de arriba y te lo devuelvo?‚ÄĚ.
Su filosof√≠a de la vida consist√≠a en llevar esta sacrificada y dura existencia con la mayor simplificaci√≥n: evitar todo lo que la complicase in√ļtilmente; acoger las cosas con sencillez y con naturalidad. Por otro lado, asumir el esfuerzo, convencidos de que formaba parte de su propia existencia, como el agua que llueve o el fuerte sol. El esfuerzo era parte en todo momento del medio vital y, por tanto, era aceptado sin lugar a dudas y ni se planteaba la simple idea de rendirse ante √©l. Se quejaban del cansancio en el mismo sentido que del mal tiempo; incluso se procuraba, como ley natural, evitar un esfuerzo mayor por otro menor, buscando el simplificar; pero, repito, la concepci√≥n del esfuerzo cotidiano como algo natural era parte del entorno de la vida.

En el reparto de las tareas cotidianas, los hombres asum√≠an el trabajo de llevar el queso y otras mercanc√≠as a Tigalate o Montes de Luna y comprar all√≠ art√≠culos de verdadera necesidad, con lo que perd√≠an m√°s de medio d√≠a. Pero sobre todo, ten√≠an su principal trabajo en las labores agr√≠colas, destinadas en su mayor parte al sustento familiar, adem√°s de atender al ganado mayor; cuando la le√Īa (generalmente de retama) escaseaba, les correspond√≠a ir con la mula a la cumbre, por los caminos altos antes citados, en busca de una buena carga; tambi√©n ten√≠an que levantar las paredes de las huertas o del camino que se ca√≠an, etc.
El eje central de esta comunidad era, de un modo impl√≠cito nunca reconocido formalmente, la mujer y no el hombre. √Čste sustentaba la autoridad, sobre todo hacia fuera y en las decisiones m√°s importantes, desde luego oyendo siempre a la ‚Äúparienta‚ÄĚ. Pero la educaci√≥n de los hijos, la marcha normal de la casa y la administraci√≥n dineraria, en muchos casos, correspond√≠an a la mujer20. Era la consejera del ‚Äúhombre de la casa‚ÄĚ que ‚Äúno se notaba pero s√≠ surt√≠a efecto‚ÄĚ, su ‚Äúmano izquierda‚ÄĚ en las dificultades sociales o familiares. Formaban en conjunto la partitura sobre la que se deslizaba la concordancia diaria familiar y del caser√≠o. Adem√°s, cargaba en gran parte con el trabajo del hogar. Si lo analizamos, posiblemente tanto o m√°s que el marido. Cuando amanec√≠a, ya ten√≠a lavada la loza de la noche anterior y la casa barrida, hab√≠a calentado la leche o el puchero y hab√≠a organizado a los chicos y a s√≠ misma para ir a llevar las cabras a pastar, mientras bordaba en alg√ļn nuevo mantel. Preparar el almuerzo, recoger los huevos, hacer el queso, lavar (algunas veces en La Galera, con casi dos horas para ir y otras dos para volver), ayudar en faenas como la siembra o la recolecci√≥n, preparar la cena (las comidas se hac√≠an cada d√≠a, ya que no hab√≠a neveras y, por ser costumbre secular, hab√≠a que comer siempre caliente y reci√©n hecho); acostar a los ni√Īos y, finalmente, tener un ratito, tal vez el √ļnico distendido en el d√≠a, para intercambiar con el marido el ‚Äúc√≥mo van las cosas‚ÄĚ.

Hasta la medicina cotidiana era de su incumbencia. Las enfermedades podían ser del tipo casero, que se solucionaban con infusiones de hierbas, fomentos y cataplasmas. En las muy graves, había que trasladarse a Mazo a ver si se conseguía que el médico (o practicante) viniese en el caballo a visitar al enfermo. También era normal recurrir al curandero, que con algunos rezos, hierbas, masajes, etc. solía resolver algunas molestias medianas. Por lo general predominaba la salud. El estilo de vida ajustado al entorno, el clima, la alimentación y la fortaleza física lo solucionaban casi todo.
En cuanto a los ni√Īos, aprend√≠an pronto a contribuir al quehacer diario y a integrarse como un ser activo m√°s de esa sociedad. Las cabras, gallinas, buscar le√Īa, recoger la fruta, etc., eran sus primeras labores; las ni√Īas, adem√°s, ayudaban a la madre en las funciones caseras.

√Čstas, en cuanto futuras mujeres, eran aleccionadas con sabias y eficaces lecciones de psicolog√≠a dom√©stica; iban aprendiendo ‚Äúc√≥mo llevar‚ÄĚ a los varones seg√ļn el car√°cter, el ‚Äúpronto‚ÄĚ de cada uno, de acuerdo con lo que conviniese para el bien de la familia. Entre los m√°s destacados principios se les inculcaba que ten√≠an que hacer todo lo posible por casarse.
Hasta bien entrado el siglo XX, escolarizarse o aprender a leer era algo casi imposible y pr√°cticamente ut√≥pico, dadas la lejan√≠a de la posible escuela y la necesidad de cada elemento de la familia para la labor cotidiana. Ya despu√©s, con una escuela en Montes de Luna, se procuraba que aprendiesen a leer, escribir un poco y algo de sumar y restar, de manera que algunos ni√Īos comenzaron a asistir, pero generalmente bajo las siguientes condiciones: un hermano iba un d√≠a y otro al d√≠a siguiente; se levantaban apenas comenzase a aclarar; se llevaban las cabras a pastar; se regresaba sobre las ocho y media para desayunar y subir a la escuela (una hora larga de camino pendiente), para regresar a mediod√≠a, almorzar y continuar con las distintas labores agr√≠colas que hubiese que desarrollar, pues los trabajos a su cargo no ten√≠an sustituto. Los j√≥venes con trece o catorce a√Īos, o incluso antes, eran ya considerados capaces para las faenas de los grandes. No, en cambio, para participar en las conversaciones de los mayores u opinar con derecho, para lo que, manteniendo su estatus anterior, segu√≠an siendo ‚Äúlos chicos‚ÄĚ. All√° por los veinti√ļn a√Īos o cuando ven√≠an del cuartel (√ļltimo siglo), pasaban inconscientemente a formar parte de la ‚Äúasamblea de los hombres‚ÄĚ.

En el sentido del trato social amistoso, hab√≠a un rito que representaba al mismo tiempo la cortes√≠a tradicional y la gustosa disponibilidad del tiempo a ‚Äúgastar‚ÄĚ con el otro. Era el caf√©: el pasar cerca de la casa de Juan o dar un recado a √©ste, significaba que, aparte de los saludos de rigor, opinar sobre el tiempo, preguntar por la familia (introducci√≥n), se invitaba a tomar un caf√©. No importaba la hora del d√≠a ni a qu√© se iba: el tomar el caf√© era un acto de aceptaci√≥n de la amistad y buena disposici√≥n del invitante e invitado; hoy yo, ma√Īana t√ļ, etc√©tera. El sacarlo del cacharro con tapa bien firme para que no se perdiese su esencia, poner el cazo con agua al fuego hasta hervir, el colocar el caf√© molido en el filtro-escurridor de trapo para dejar que el agua fuese cayendo lentamente en el recipiente af√≠n, servirlo en su taza (pocas cosas de cierto lujo ten√≠an uso diario como las tazas de servir el caf√©), ofrecer el az√ļcar, y comenzar a saborearlo, era un rito genuino, de uni√≥n, que transcurr√≠a lentamente, como lentamente iban fluyendo las palabras de noticias sobre la sementera, de qu√© lado hab√≠an quedado las caba√Īuelas21, la cabra que pari√≥ ayer, o la Charo (la hija) de la que estaba ‚Äúenamoriscado‚ÄĚ el hijo de Perico, incluyendo alg√ļn que otro chascarrillo o cr√≠tica, ya en voz m√°s baja y mirando a cada lado, sobre el vecino ‚Äúagarrao‚ÄĚ o la solterona de al lado. Eran varios los caf√©s que al d√≠a pod√≠an surgir; y si no hab√≠a tales ocasiones, de todas maneras, al regresar de sachar las papas o de orde√Īar las cabras, no ven√≠a mal un cafelito. Lo que pasaba era que, salvo en ocasiones de mucha importancia, era de cebada. El verdadero era un lujo demasiado caro para lo que costaba conseguir unos reales.
Reuniones y leyendas
Ya al oscurecer, en los d√≠as que las labores ten√≠an menos demanda, sol√≠an los hombres reunirse en el patio de alguna casa m√°s central, de un modo que parec√≠a impensado ya que no hab√≠a cita de d√≠a, hora, ni lugar; pero bien porque dos ten√≠an que ir a ver a Juan y otros ve√≠an de lejos un grupo y ‚Äúpues voy acercarme a casa de Juan un momento‚ÄĚ, all√≠ estaba la mayor parte de la comunidad, cuando la sombra del volc√°n Cabrito ya anunciaba la noche, sentados en los muros del patio, acerc√°ndose luego algunas de las mujeres, que permanec√≠an de pie y cerca del marido; los chicos ‚Äúhombrecitos‚ÄĚ algo m√°s retirados, y despu√©s los m√°s peque√Īos guardando las distancias. Las palabras sal√≠an sin prisa, con grandes pausas entre una y otra intervenci√≥n, opinando sobre lo cotidiano, la √ļltima pesca, la pr√≥xima lluvia.

Las noticias lejanas de si ahora hab√≠a un gobierno sin rey o que hay otro alcalde en la ciudad, ‚Äúde los Masi√ļ, que a ver si se ocupa de ayudarnos al arreglo del camino del Retamar‚ÄĚ, cuestiones, salvo esta √ļltima, que se trataban de pasada, para irse acercando a lo actual, lo cercano, la experiencia de cada d√≠a: el nuevo hijo de Pedro y los precios de los higos pasados; se√Īalar fechas para las pr√≥ximas siembras de mutuas ayudas. Y seguir derivando a los recuerdos del pasado, comenzando por lo pr√≥ximo, lo que le pas√≥ a mi mula hace unos meses cuando perdi√≥ la herradura, a mi abuelo hace a√Īos cuando quisieron cobrarle no s√© qu√© impuestos, hasta llegar a asuntos cada vez m√°s et√©reos como las √°nimas del purgatorio, los aparecidos o las brujas. Entonces las mujeres se ‚Äúarripiaban‚ÄĚ y los chiquillos, que se hab√≠an acercado algo m√°s, callados respetuosamente y semiocultos, se asustaban y miraban a la oscuridad ya encima de todos, con recelo o, mejor a√ļn, con miedo.

‚ÄúPues el otro d√≠a me comentaba Paco el de Lola que la otra noche que sali√≥ a echar un ojo a la vaca que estaba pr√≥xima a parir, volvi√≥ a ver la luz de la monta√Īa del Azufre, c√≥mo bajaba despacito hasta la orilla del mar‚ÄĚ. ‚ÄúPues es posible; no hace mucho, bajando yo por la cuesta del Barranco Roto, cuando fui a llevar el queso a Tigalate y se me hizo de noche por encontrarme con Tom√°s el de Elvira, que se empe√Ī√≥ en que tomase un caf√© en su casa y probase el vino nuevo, cuando, pensando en otra cosa y mientras volv√≠a a encender el jacho que se hab√≠a apagado, mir√© hacia all√≠ y all√≠ estaba movi√©ndose lentamente hacia el mar; me par√© un momento por si estaba equivocado, pero no; all√≠ estaba y lo que hice fue aligerar el paso para llegar cuanto antes a la casa‚ÄĚ. ‚ÄúMe dec√≠a Francisco el Pargo que una noche de la semana pasada fue en el barco con Casimiro el de Barreto de pesca y, tratando de echar las li√Īas por aquellas aguas, vieron c√≥mo la luz aparec√≠a desde la monta√Īa, por lo que no se preocuparon m√°s del mar esa noche, pues como ustedes saben, cada vez que se le ve, es in√ļtil tratar de pescar, pues no se coge nada‚ÄĚ. Alfredo, hijo de la sobrina de Juan, que viv√≠a en Fuencaliente y que hab√≠a venido unos d√≠as con la disculpa de ayudar a la siega y escacho de la espiga del centeno (la verdad era que miraba con buenos ojos a la hija del vecino, Paco el de Lola), algo hab√≠a o√≠do, pero desconoc√≠a el asunto de verdad, y pregunt√≥: ‚Äú¬ŅPero qu√© es eso de la luz que se mueve?‚ÄĚ. Hay un peque√Īo silencio y una mirada a la lejan√≠a. ‚Äú¬ŅPero no lo sabes? ‚Äďintervino Julio Chirri22‚Äď. Pues resulta que, hace muchos a√Īos, un hombre bajaba desde Tiguerorte al callao a pescar. Al llegar a la monta√Īa del Azufre, cuando ya la noche se ven√≠a encima, se dio cuenta de que se hab√≠a olvidado de los jachones de tea para alumbrarse. Entonces estaba pasando por la cruz que all√≠ hay (que sustituye a la anterior) y con una piedra rompi√≥ sus brazos que eran de tea para utilizarlos a tal fin. Sigui√≥ alumbr√°ndose hasta el mar y al d√≠a siguiente lo encontraron ahogado en la orilla, seguramente ca√≠do desde el acantilado. Desde entonces, muchas noches todos hemos visto c√≥mo una luz sale desde esa cruz y, despacito, como al paso de un hombre, baja hasta el mar. Los pescadores que la ven, dan la vuelta pues saben que ese d√≠a, mejor dicho esa noche, no coger√°n pescado alguno‚ÄĚ.

Y contin√ļan con el del burro que a media noche, echado en medio del camino, amenazante, no les dejaba pasar, y responden a sus amenazas tirando de cuchillo y logran darle un corte que cogi√≥ una oreja; que con esto el animal desapareci√≥ no se sabe c√≥mo, y a los pocos d√≠as vieron pasar a una mujer mayor, rara y desconocida de aquellos contornos, con una oreja cortada. Brujas que se aparec√≠an bajo la forma de cerdos. Ni√Īo reci√©n nacido, encontrado afuera en unos huertos, lejos de su cuna, con la sangre chupada. ‚ÄúYo s√≠ recuerdo ‚Äďcontaba Se√Īor Manuel‚Äď que una noche, cuando estaba terminando la habitaci√≥n trasera, hab√≠a dejado unos tablones en la entrada, pues la puerta no estaba terminada, para que los perros no se colaran al queso, y de madrugada o√≠ que alguien los estaba desclavando. Me levant√©, sal√≠ y all√≠ estaban tirados en el suelo. Los puse y volv√≠ a la cama, y al rato, lo mismo: y otras veces m√°s, hasta que, ya cabreado y asustado tambi√©n, me santig√ľ√© y dije ‚ÄėJes√ļs Mar√≠a y Jos√©‚Äô, y me volv√≠ a la cama y ya no ocurri√≥ nada m√°s, y por la ma√Īana los tablones estaban en su sitio, donde los hab√≠a dejado clavados...‚ÄĚ.

Y segu√≠a una interminable relaci√≥n de casos, hasta que ya una de las mujeres daba una orden, rogando: ‚Äúque ma√Īana hay que levantarse temprano, antes de que el d√≠a recaliente como hoy...‚ÄĚ; y la reuni√≥n se iba disgregando, con los ni√Īos pegados a las faldas de sus madres y √©stas a sus maridos, que llevaban el jacho encendido para alumbrar el camino, mirando de reojo a la lejan√≠a de la monta√Īa del Azufre, o a un gato negro cercano.
Final
Era un ejemplo de c√≥mo viv√≠an, entre un semiautoabastecimiento y un trabajo intenso pero no agotador, gran parte de los peque√Īos agricultores de la isla. Diferente de los que habitaban cerca de las zonas de monocultivo, que en √©pocas de auge alcanzaban un nivel econ√≥mico m√°s desarrollado y, en las de depresi√≥n, hambre. Ya en los a√Īos cincuenta, principalmente la apertura de la emigraci√≥n a Venezuela, ciertas mejoras econ√≥micas por salarios mayores en la platanera o en la construcci√≥n como peones, etc.; y la comunicaci√≥n por ondas, la radio, que comenz√≥ a explicar que hab√≠a otros territorios m√°s pr√≥speros y para√≠sos al alcance de la mano, consiguieron despoblar este lugar. Contribuy√≥ no poco el da√Īo del temporal de 1957, as√≠ como una mayor abundancia de agua en otras zonas, por la apertura de galer√≠as23.
Me pregunto que, si de las inmensas ayudas que el Estado dio en cr√©ditos muy baratos a largo plazo, no menos a fondo perdido, en infraestructuras de carreteras y canales y cuantas otras facilidades de exenci√≥n de impuestos fuesen necesarias para el monocultivo de la platanera, se hubiese dedicado una peque√Īa parte, un 20 %, en estos territorios y similares, en lugar de dejarlos discriminados, cu√°nto no hubiese cambiado la situaci√≥n de la isla, en una mayor variedad agr√≠cola, en un mayor autoabastecimiento (dinero de la isla, empleado en la isla, que vuelve a la misma para crear m√°s riqueza), en un equilibrio m√°s racional y social, en un menor temor a la continua y cada vez m√°s cercana ca√≠da del monocultivo. Y sobre todo, cu√°nta m√°s justicia se hubiese hecho, considerando dentro de la poblaci√≥n isle√Īa a todos por igual.

Bastantes huertos cercanos al Barranco Hondo desaparecieron, arrastrados por la riada del citado temporal del a√Īo 1957 que tanto da√Īo hizo en todo el este de la isla24. El referido barranco parte desde el volc√°n Cabrito, a unos 1.800 m de cota, y a √©l se le unen los de Mederos, Patitos y otros menores, por lo que cuando hay fuertes lluvias arrastra bastante caudal. Que los vecinos recuerden, ning√ļn damnificado fue ayudado para paliar tales p√©rdidas, al contrario de lo que ocurr√≠a en las zonas ‚Äúmimadas‚ÄĚ cada vez que alg√ļn temporal hac√≠a alg√ļn da√Īo.
Hoy es s√≥lo un recuerdo, el esqueleto de una √©poca de cerca de quinientos a√Īos y a la que, en diez, se le aboc√≥ a su total desaparici√≥n. Es el signo de todo lo que ocurri√≥ con la agricultura tradicional de la isla. Y no porque la platanera no fuese necesaria (no se le discute la formidable ayuda que se le dio, que buena riqueza trajo a la isla), sino porque todos somos iguales y, a medio y largo plazo, la ayuda a lo segundo habr√≠a sido tan importante como a lo primero.

Nota casi un réquiem
En mi inter√©s por saber m√°s y m√°s de aquel entorno, siempre preguntaba y preguntaba, contest√°ndome la gente con amabilidad, ateni√©ndose, pienso, a los hechos. Se habl√≥ de sequ√≠as, temporales de viento, lluvias torrenciales, enfermedades como cierta gripe, que afectaba a casi la totalidad del vecindario, etc., pero nunca sali√≥ a colaci√≥n un incendio generalizado. Estos d√≠as encontr√© a personas que de peque√Īas all√≠ estuvieron con sus padres. Nunca oyeron de tal cosa. Cuando m√°s, espor√°dicamente un pajero o una casa particular que con la ayuda de los comarcanos se apagaba.
Pues resulta que el incendio de Fuencaliente en julio de 2009 baj√≥ hasta Barranco Hondo (no lo cre√≠ hasta que lo he visto en estos d√≠as), quemando varias viviendas como la de Garraf√≥n (tal era el apodo de su √ļltimo due√Īo), de dos pisos y con gran pino y palmera a su vera, que se derrumb√≥ quedando el piso de abajo sin techo. Cosa justificada por ser el sost√©n principal de toda la armadura de esas casas de madera.
Si ya este poblado parecía condenado a pasar a una anónima historia, aunque algunos descendientes se habían preocupado por cuidar un tanto alguna vivienda o sembrar verduras que aquí abajo se daban mejor que arriba, debido a su mejor clima y a que hoy día el canal hacia Fuencaliente pasa un poco más alto y facilita agua, ahora estimo, con verdadera aflicción, que sí ha llegado su fin como entidad que, a pesar de sus desperfectos y vejez, representaba una personalidad singular. Ahora, repito, éste es su postrimero adiós.
Notas
1 El volc√°n permaneci√≥ en erupci√≥n entre el 2 y el 16 de octubre de 1646. Adem√°s de los temblores de tierra y de las grandes cantidades de arena volc√°nica, que provocaron enormes perjuicios a los habitantes de la isla, produjo cuatro r√≠os de lava que arrasaron el municipio de Fuencaliente. V√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Los caminos de La Palma. Santa Cruz de La Palma: Cabildo Insular de La Palma, 1993, cap. 39.
2 Camino de los primeros de la isla, pues diez a√Īos despu√©s de la conquista, en data de repartimiento de tierras relativa a la fuente de Aguasencio, se hace ya referencia a √©l como lindero a su paso por Mazo (data del 3 de mayo de 1508, del escribano p√ļblico Luis de Belmonte).
3 La voz com√ļn ‚Äėtime‚Äô, que goz√≥ de gran vitalidad en el pasado y que se encuentra en manifiesto desuso en la actualidad, tiene en La Palma el valor de risco alto, eminencia, cima o borde de un precipicio o de una ladera; puede presentar la forma masculina y femenina: ‚Äėel time‚Äô, ‚Äėla time‚Äô. La peculiar estructura de ‚Äėtime‚Äô alude claramente a su procedencia del substrato ind√≠gena, y W√∂lfel se√Īal√≥ sus paralelos bereberes: ‚Äėtimme/timmawin‚Äô... ‚Äėtimmi/timmiwin‚Äô (salto desde la monta√Īa). V√©ase: D√≠az Alay√≥n, Carmen. Materiales topon√≠micos de La Palma. Santa Cruz de La Palma: Cabildo Insular de La Palma, 1987.
4 Su recuperaci√≥n en lo esencial no parece muy dif√≠cil: la limpieza de matorrales, la retirada de piedras y la reparaci√≥n de algunas paredes no supondr√≠an sumas tan altas como las que se han gastado en cosas menos interesantes cultural y tur√≠sticamente; m√°s a√ļn, si hubiese prestaciones vecinales, como siempre se hizo, aunque √©stas fueran testimoniales, se podr√≠a despertar la necesaria conciencia de nuestros valores comunales. Eso significar√≠a no olvidar nuestras ra√≠ces, historia y cultura tradicional, recuperando tambi√©n la belleza.
5 ‚Äú2 pesos a Agust√≠n herrero de 200 clavos de tisera 49 reales pts dados a la gente de la Paloma, y 5 hombres que fueron en el bote a buscar una barcada de piedra que falt√≥ a Belmaco‚ÄĚ. Mart√≠n Rodr√≠guez, Fernando Gabriel, Arquitectura Dom√©stica Canaria. Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1978.
6 La arquitectura rural de La Palma, tras las primeras aportaciones de los colonizadores gallegos, castellanos, andaluces, portugueses, etc., conserva un estilo con pocas influencias posteriores, dado su aislamiento. Es una arquitectura marcada por el clima y la orograf√≠a y basada en los materiales de cada zona: piedras de basalto, barro, toba, cal, y principalmente madera, destacando la de tea. Las construcciones ostentosas de los adinerados contrasta con la sencillez de la mayor√≠a, donde rige la escasez y no se malgasta en nada innecesario, aunque tiene lo indispensable para una vida con cierto sosiego y tranquilidad. La planta suele ser rectangular, en forma de L o con estancias separadas por un patio, tapado en parte o no. Los techos son a dos o cuatro aguas, cubiertos con teja √°rabe de arcilla y acanalada. El andamiaje de maderas descansa sobre la solera, con las ‚Äúlimas tesas‚ÄĚ sosteniendo la cumbrera, y con los hibrones (o pares) sustentando el ripiado y el tejado. Dentro, las vigas correas o tirantes. En algunos casos, por el lado de la puerta, el tejado se prolonga para formar una especie de porche, con buena orientaci√≥n seg√ļn el sol y vientos dominantes. Tiene dependencias anejas para albergar ganado, patio con flores y muro donde sentarse. En su construcci√≥n hab√≠a que tener muy en cuenta las piedras esquineras, que en cierto modo eran el sost√©n principal del muro, el cual se constru√≠a a base de piedras de cabeza y lajas o tizones. Los huecos de las puertas ten√≠an un chapl√≥n (umbral) de madera fuerte, generalmente de tea, as√≠ como las gualderas laterales y la superior, ‚Äúsobre‚ÄĚ. El piso se afirmaba en un entarimado de tablas de sollado (generalmente tablones de pino tea). Las casas contaban con un aljibe que procuraba aprovechar el agua recogida por el tejal. Adem√°s, era muy estimada la pila o destiladera, especie de armario cuadrangular en que se coloca una piedra de destilar que filtra el agua a una vasija de barro, que se llama seg√ļn el lugar talla, tina o bernegal, que mantiene el agua fresca y cr√≠a con la humedad el culantrillo (Adiantum capillus-veneris). V√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Op. cit., cap. 35.
7 All√≠ el barranco se encajona, formando una especie de ca√Ī√≥n, quedando bastante hondo con respecto a los terrenos adyacentes. Seguramente de ah√≠ le viene el nombre.
8 En estas costas abundan los cerrillos, vinagreras, retamas, morales, tederas, tuneras, verodes, tabaibas tipo higuerilla, retama, pic√≥n, gamona, higueras, moreras, tagasaste, lav√°ndula, margaritas, bejuques, cerrajas, lechuguillas, literas, helecheras, cardos, falcaba, tomillo, salados, incienso, corazoncillos, etc. Se ve alg√ļn pino aislado sobre los 500 m de altitud, y cerca el cornical, alguna rubia, culantrillos, amor seco, hinojo, asparagus, orejones y malfurada. Hoy d√≠a vemos muchas yerbas y matorrales bajos con sus ramajes en parte comidos por conejos y cabras. A pesar del verano y de que no ha llovido desde hace tiempo, los terrenos est√°n en gran parte cubiertos por los matorrales citados.
9 La harina para este y otros peque√Īos menesteres la hac√≠an de trigo, molido a mano en un peque√Īo molino de piedra tipo aborigen que ten√≠an casi todas las casas.
10 Camastro con patas tipo tijera, cuya partes superiores se un√≠an lateralmente, la trasera con la delantera, por un list√≥n; se formaba el sost√©n del colch√≥n con sacos de lino ‚Äúde los listados‚ÄĚ (fabricados en la isla y marcados con tintes azul y rojo), clav√°ndolos en los listones laterales. En lugar de la paja, a veces algunos colchones se llenaban con las hojas de las pi√Īas de millo (mazorcas).
11 Una vez sembradas las papas en el fondo del surco abierto previamente con la guataca (y desde luego despu√©s de arar), en que tambi√©n se depositaba algo de esti√©rcol ‚Äďen los a√Īos cuarenta y siguientes ya se usaba tambi√©n un poco de guano‚Äď, antes de que reto√Īasen desde la tierra (m√°ximo quince d√≠as), se proced√≠a a allanar toda la superficie para quitar la hierba que hab√≠a salido. En ese momento se aprovechaba para intercalar, haciendo un agujero con un palo, la siembra de la semilla de las jud√≠as o el millo. Ya las matas con diez o quince cent√≠metros de alto, se proced√≠a a ‚Äúacecharlas‚ÄĚ, abriendo un nuevo surco para que las lluvias lo llenasen, dejando las papas en el ‚Äúcamell√≥n‚ÄĚ debidamente abrigadas.
12 El tub√©rculo de la papa que se siembra en la misma zona en donde se recogi√≥ suele dar muy mala cosecha. Por eso era normal intercambiar las semillas entre ‚Äúla alta, de median√≠a de monta√Īa‚ÄĚ y ‚Äúla baja de la costa‚ÄĚ.
13 El chocho (Lupinus albus) tiene un 32‚Äô4 % de hidratos de carbono y un 31‚Äô8 % de prote√≠nas, abundando entre sus minerales (3‚Äô4 %) el potasio. Para su consumo precisa una larga maceraci√≥n en agua salada. V√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Op. cit., cap. 23.
14 Aunque predominaba el higo ‚Äúmulato‚ÄĚ hab√≠a tambi√©n del blanco (bordissot blanco), el negro (bordissot negro) y brevas (cuello de dama negro). El higo seco es muy rico en az√ļcar, llegando sus calor√≠as a unas 280 por cada 100 g; tiene una gran cantidad de vitamina A y es muy alcalinizante para el organismo.
Los higos pasados al sol se pon√≠an en cajas de tea, dejando en el centro un peque√Īo recipiente con azufre para que no se ‚Äúbicharan‚ÄĚ. La tradici√≥n indicaba que los higos pasados no se pod√≠an comer hasta que cayesen las primeras lluvias, o sea, hasta que el tiempo refrescase. Seguramente estaba esto basado en que durante los primeros meses, debido a la mayor temperatura, el fruto tiene un per√≠odo de fermentaci√≥n (que los hace parecer azucarados) y por lo tanto son irritantes o ‚Äúcalientes‚ÄĚ para el est√≥mago.
La riada de 1957 se llevó gran cantidad de higueras, y las que quedan se encuentran hoy casi abandonadas. Las manadas de cabras que andan sueltas por toda la costa las han destrozado casi por completo, como han hecho con otros frutales que pudieran haber quedado e incluso con algunas paredes.
15 100 gramos de almendras tienen un 21‚Äô4 % de prote√≠nas, 18‚Äô5 % de hidratos de carbono, 53‚Äô9 % de grasas, 0‚Äô68 % de potasio, 0‚Äô2 % de calcio, 0‚Äô4 % de f√≥sforo, vitamina A 250 U, vitamina E 45, etc. V√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Op. cit.
16 El gofio era la base de alimentaci√≥n m√°s importante. Sustitu√≠a al pan. Participaba en cada comida. Su principal composici√≥n en Las Bre√Īas era: por cada 5 kg de trigo, 3 de millo y uno o dos de chochos; en algunos casos se le a√Īad√≠a tambi√©n algo de cebada, todo debidamente tostado. En el caser√≠o de Tigalate Hondo no existe opini√≥n un√°nime, pues en casi todos los sitios cada vecino tiene su propia receta con peque√Īa variaci√≥n, aunque parece que pon√≠an algo m√°s de cebada. Lo primero que hab√≠a que hacer era tostarlo, cuesti√≥n que correspond√≠a a la mujer. Era un arte y un trabajo muy molesto, pues ten√≠a que pasarse horas ante un fuego de le√Īa relativamente intenso sobre el que estaba el tostador, moverlo constantemente con el fin de que se tostase de forma pareja, todos los granos de modo similar, y saber el punto exacto de tueste: si se pasaba, quedaba algo de amargor en el gofio; si se apartaba antes, el sabor era algo harinoso. Luego, en la mula, el hombre o el chico mayor lo sub√≠a al molino de viento que hab√≠a en Montes de Luna; generalmente la molienda era para un par de semanas. Seg√ļn c√°lculos, una familia de ocho miembros consum√≠a unos seis kilos en trece o catorce d√≠as.
17 Contaba una se√Īora mayor que los ni√Īos apenas utilizaban las alpargatas. All√≠ se andaba descalzo, y s√≥lo se las pon√≠an para ir al pueblo o en alguna ocasi√≥n muy excepcional. Se adquir√≠an con uno o dos n√ļmeros de m√°s, para que cuando el pie creciese les siguiesen sirviendo, con lo que durante largo tiempo se rellenaba la punta de papel. Ya se√Īorita, cuando se iba a la fiesta de Semana Santa, por ejemplo, los zapatos (generalmente los √ļnicos durante muchos a√Īos) se llevaban en una bolsa y s√≥lo al llegar cerca del destino se sustitu√≠an las alpargatas, las que se guardaban por all√≠ para a la vuelta volver a recambiar.
18 Parece que siempre hab√≠a alguien que sacase alg√ļn sonido r√≠tmico de estos instrumentos, parecido a una jota, casi por herencia, ya que algunos de los chicos se aficionaban al instrumento que tocaba su padre, lo que adem√°s ten√≠a el incentivo de suponer un peque√Īo ascendiente en la comunidad, que ven√≠a a rogarle que ‚Äúformase un bailito‚ÄĚ.
19 Seg√ļn los vecinos m√°s antiguos, que vivieron all√≠ la mayor parte de su existencia, la pesca entonces era abundante. No exist√≠an ni las actuales redes de trasmallo, ni la pesca submarina, ni los cartuchos de dinamita, que tienen todo diezmado. En aquel entonces en unas horas pod√≠a cogerse un cesto de viejas y sargos a la ca√Īa.
20 Com√ļnmente, el poco dinero conseguido por la venta de los productos se repart√≠a de la siguiente manera: una parte se guardaba para la compra de las semillas, nuevo cerdo, sustituci√≥n de aperos, etc. Otra era para el com√ļn complementario de la comida y para el vestido, as√≠ como para reparaciones caseras. El marido se quedaba con una peque√Īa parte para el tabaco y sus cosas. Otra se escond√≠a como un fondo para imprevistos, enfermedades y dem√°s, los que pronto volv√≠an a ver la luz, al sobrevenir un accidente, las sequ√≠as o temporales que estropeaban las cosechas. Y otro para ir preparando la dote de las chicas, representada casi siempre en telas, manteles, colchas, etc. Si el a√Īo hab√≠a sido muy bueno, se pensaba en comprar un nuevo mulo pues el que ten√≠an hasta entonces era ya viejo, o bien a√Īadir una nueva habitaci√≥n a la casa, pues los chicos estaban creciendo. Y si se hab√≠an repetido dos o m√°s a√Īos de sequ√≠as, lo primero era pagar las deudas que forzosamente hab√≠an surgido por compras de semillas y otras necesidades perentorias.
21 Sobre las caba√Īuelas, v√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Op. cit.
22 Nombres ficticios todos.
23 En 1850 hab√≠a unas 400 fanegadas de regad√≠o en la isla. Cien a√Īos despu√©s apenas hab√≠a aumentado a unas 700. Fue a partir de 1950 cuando comenz√≥ a crecer el caudal de agua obtenido, llegando a las 350.000 pipas cada 24 horas, lo que casi cuadruplicaba lo anterior. Esto fue haciendo cambiar los rasgos del paisaje agr√≠cola, con una regresi√≥n de los suelos de secano y un aumento de los de regad√≠o, con la saturaci√≥n de la platanera y la aparici√≥n del aguacate.
24 El d√≠a 15 de enero comenzaron las fuertes lluvias, especialmente en Las Bre√Īas. En la madrugada siguiente arreci√≥ el temporal y se desbord√≥ el barranco de Aduares, llev√°ndose todo a su paso por Los Llanitos, Bre√Īa Alta, y continuando por Bre√Īa Baja. En total hubo en la zona 12 muertos, 14 desaparecidos, varios heridos, 240 evacuados, 49 casas derruidas, y todos los cultivos, huertas, ganado y arboleda arrasados. M√°s abajo, con el barranco de Aguasencio incorporado, la riada cortaba la carretera general. Las causas de la concentraci√≥n de agua en el barranco de Aduares fueron varias: la gran cantidad de afluentes que tiene, el estar los terrenos semiimpermeabilizados por las cenizas del volc√°n San Juan, y la fuerte presi√≥n de las talas, que se hab√≠an prodigado por esos a√Īos.
La situaci√≥n en casi todo el este de la isla, incluido Mazo, fue equiparable a la de Las Bre√Īas, y aunque no hubo p√©rdidas personales, los da√Īos en terrenos agr√≠colas fueron inmensos. V√©ase: Rodr√≠guez Fari√Īa, Agust√≠n. Op. cit., cap. 33.
| Anterior | Indice | Siguiente |
Presentación | Temática | Hemeroteca | Galería | Pedidos | Blog | Contacto | Enlaces