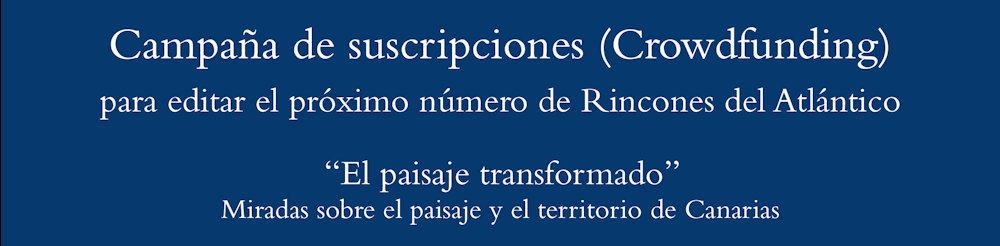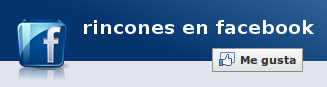Ojos que no ven, corazĂłn que no siente...
Carlos GonzĂĄlez Hidalgo
Veterinario
Fotos: Rincones
Cuando un consumidor se acerca a la carnicerĂa o al sĂșper a comprar algĂșn producto animal, lo que se encuentra ante sĂ es un producto envasado limpiamente y maravillosamente presentado, de tal forma que tan sĂłlo hay que pedirlo, o cogerlo, pagarlo y cocinarlo. Ăsa es la parte de la historia que conoce bien un consumidor español, digamos de tipo medio, de los que, como en su mayorĂa, no saben dĂłnde y cĂłmo viviĂł y muriĂł el individuo animal al cual le vamos a hincar el diente, si, pongamos, hablamos de carne. Evidentemente, lo mismo serĂa aplicable si hablĂĄramos de la gallina que puso el huevo, o de la vaca que produjo la leche. Da igual.
A simple vista, comprar un producto o subproducto animal es un hecho sencillo, legal, necesario e inocente, pero sin embargo, cada vez que alguno de nosotros (pobres consumidores) hace la selecciĂłn de lo que quiere, una compleja maquinaria de sucesos se mueve entre bastidores, y nos afecta de forma directa.

Puesto que no sentimos el profundo dolor que un animal padece al no poder moverse en toda su vida, ni vemos fĂsicamente cĂłmo nuestro cuerpo y nuestra alma se resienten con cada gramo de productos tĂłxicos de animales estresados y atiborrados con hormonas y otros productos sintĂ©ticos, ni cĂłmo el medio ambiente se deteriora con sistemas de producciĂłn intensivos, abusivos y nada sostenibles, y por la regla universal del âojos que no ven, corazĂłn que no sienteâ, cada vez que hacemos una transacciĂłn econĂłmica tan cotidiana como Ă©sta, estamos formando parte de uno de tantos disparates humanos a los que tan acostumbrados estamos en este planeta.
Hace miles de años, las personas fuimos capaces de domesticar animales para no tener que gastar tanta energĂa buscĂĄndolos y cazĂĄndolos. Sin duda fue un gran adelanto, pero sin embargo, comenzamos a evolucionar de Homo sapiens sapiens a Homo sapiens arrogantis, teniendo en cuenta que fue Ă©se el momento en que empezamos a creer que sabiendo cultivar y domesticar animales, la naturaleza iba a estar a nuestro antojo, y con ella, el âsegĂșn nuestro criterioâ submundo animal. Ya no Ă©ramos presa de grandes mamuts ni de fieras peligrosas, no tenĂamos que enfrentarnos a ellas y, por tanto, comenzĂĄbamos a estar por encima de todo.
Pero vayamos aĂșn mĂĄs allĂĄ y buceemos en el intrincado, complejo, maravilloso y lamentable cerebro humano para poder entender quĂ© estamos haciendo con nuestros semejantes y cohabitantes. Reconozcamos el hecho de que el hombre ha creĂdo desde hace mucho estar justo en el centro del cosmos. Las religiones, especialmente las monoteĂstas, han sido un fiel ejemplo del antropocentrismo, creando desde siempre enviados, iluminados, profetas, dioses y semidioses con forma humana, lo cual nos confirma que realmente creemos que lo divino va casi en exclusiva ligado a nuestra especie, Ășnica e irrepetible.
Fue con la revoluciĂłn industrial, y posteriormente con la revoluciĂłn verde, cuando el Homo arrogantis se comiĂł al sapiens, y el futuro pasĂł de ser verde a negro. Lo que aprendimos con tanto esfuerzo entendiendo la necesidad de un equilibrio en el agrosistema, de repente se desvanece separando la crĂa animal de la vegetal, rompiĂ©ndose definitivamente dicho equilibrio. Los cientĂficos del mundo occidental, que es el que parte el bacalao, anuncian, entre otras importantes decisiones, que los animales carecen de consciencia y sentimientos, reduciĂ©ndose por tanto su trato a objetos animados destinados a darnos de comer. Dicho esto, y con grandes empresas de agroalimentaciĂłn y farmacĂ©uticas frotĂĄndose las manos, respaldando tamaña incongruencia, perdemos definitivamente el norte y nos dedicamos al âcultivo intensivoâ de animales, metiendo gallinas en cubĂculos que no superan el tamaño de un folio por gallina, alargando las horas de luz para que no dejen de poner huevos, ubicando cerdas reciĂ©n paridas en boxes que no les permiten ni darse la vuelta durante al menos tres meses, restringiendo a los rumiantes al mĂnimo la fibra para que puedan hacer su digestiĂłn apartĂĄndolos de praderas y pastizales, en los que han vivido toda su vida, y alimentando a las crĂas de rumiantes con sucedĂĄneos lĂĄcteos que llegan a contener subproductos cĂĄrnicos de otros animales, entre otros sistemas de producciĂłn.

Esto no es mĂĄs que una confirmaciĂłn de que un buen dĂa nos dio por vivir de espaldas a la tierra, y si no sabemos ya abrazar la tierra, ÂżcĂłmo vamos a respetar a nuestros animales? Gandhi afirmĂł sabiamente que una cultura se mide por la forma de tratar a sus animales, y con esta vara de medir, en Occidente, la vara se nos viene a la cabeza de forma automĂĄtica.
Sin embargo, vivimos actualmente un punto de inflexiĂłn en el que comenzamos a reconocer tĂmidamente que la calidad de bienestar animal va de la mano con la calidad agroalimentaria, apareciendo âmejor dicho, reapareciendoâ sistemas de producciĂłn semiextensivos, donde vuelven a reconocerse en los animales necesidades vitales como caminar, hacer ejercicio, respirar aire fresco y comer especies vegetales frescas y en buen estado. A pesar de ello, el sistema se ha blindado y protege el maltrato animal con fĂ©rreas normativas, elaboradas en despachos de Bruselas o Madrid, que llevan a la triste supervivencia de un sistema Ășnico de producciĂłn: el intensivo. Las ayudas pĂșblicas apoyan en su casi totalidad e incentivan a los productores de malestar animal, generando una especie de dumping socioeconĂłmico con respecto de la maltrecha ganaderĂa ecolĂłgica y alternativa.
Existe, no obstante un marco definido para el desarrollo de la producciĂłn ecolĂłgica, comenzando a reconocerse la existencia de malestar animal en nuestro sistema imperante de producciĂłn, apareciendo ahora una incompatibilidad Ă©tica, desde el momento en que si legal y Ă©ticamente se reconoce la necesidad de mejora del bienestar animal, automĂĄticamente se debe marginar el sistema que lo condena; es decir, el convencional intensivista. No son los productos ecolĂłgicos los que debieran etiquetarse con un marchamo de calidad, sino que mĂĄs bien deberĂan ser los productos convencionales los que fueran marcados de forma clara y sin engaños al consumidor, avisando de que son productos elaborados con maltrato animal, ademĂĄs de otras cuestiones como que son perniciosos para el medio ambiente y para la salud humana. SerĂa algo asĂ como lo que aparece en las cajetillas de tabaco, con anuncios en negrita y ocupando la mitad del envase, alertando de que fumar puede matar.

Hablando de informaciĂłn al consumidor, hay otras muestras de un etiquetado esquivo y engañoso. Por citar un ejemplo, hablemos del milagroso huevo de gallina, producto que viene etiquetado con un sello en cada unidad del cartĂłn, en el que aparece un nĂșmero enorme en longitud. El primer nĂșmero indica el sistema de producciĂłn, es decir, si ha sido producido bajo maltrato animal o de forma sana y respetuosa con el animal y el medio ambiente. La cuestiĂłn creo que interesa al consumidor lo suficiente como para que venga expresado en lengua castellana, y no en cĂłdigo secreto, porque al final, si nadie sabe quĂ© significa, estamos expresando esa informaciĂłn en lenguas desconocidas o, lo que es igual, no estamos diciendo nada.
El Consejo Europeo estĂĄ adoptando resoluciones sobre las prĂĄcticas no-Ă©ticas contra especies animales, tales como la matanza de focas, la crianza de perros para comercio de pieles o la experimentaciĂłn animal, e incluso ya existen tĂmidas peticiones para la regulaciĂłn Ă©tica de nuestras españolĂsimas corridas de toros. Existe tambiĂ©n un reglamento del consejo sobre transporte de animales que obliga a los transportistas a la obtenciĂłn de una certificaciĂłn de aptitud para poder realizar su trabajo, y en Canarias disponemos de una tĂmida Ley de ProtecciĂłn Animal que, aunque difĂcil de hacer cumplir, ha definido un marco legal importante. Sin embargo, estamos tan sĂłlo desbrozando hierbas de lo que se adivina un camino. El verdadero camino estriba en un profundo cambio de conciencia y, paradĂłjicamente, amor propio, porque el desprecio a nuestros compañeros de ecosistema es, sin duda, el desprecio a la vida y, por tanto, a uno mismo. La humildad es el ingrediente bĂĄsico que no nos permitirĂĄ olvidar que cualquier ser vivo es igual de sagrado que nosotros mismos.
Estar dotados de una especial inteligencia nos ha hecho arrogantes y un poco autodestructivos, Âżno creen?
| Anterior | Indice | Siguiente |
PresentaciĂłn | TemĂĄtica | Hemeroteca | GalerĂa | Pedidos | Blog | Contacto | Enlaces